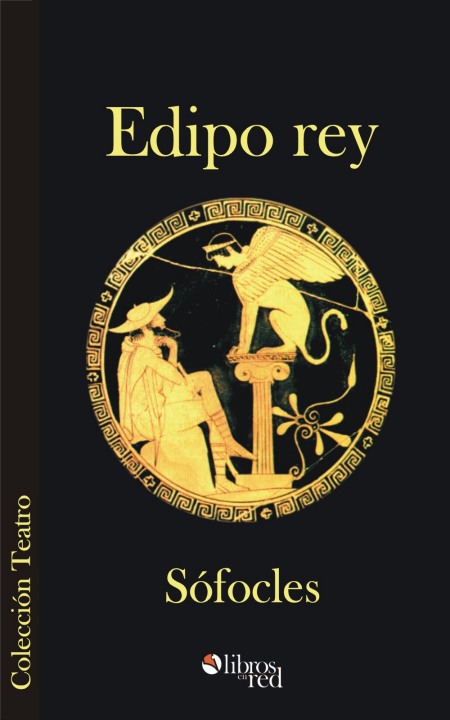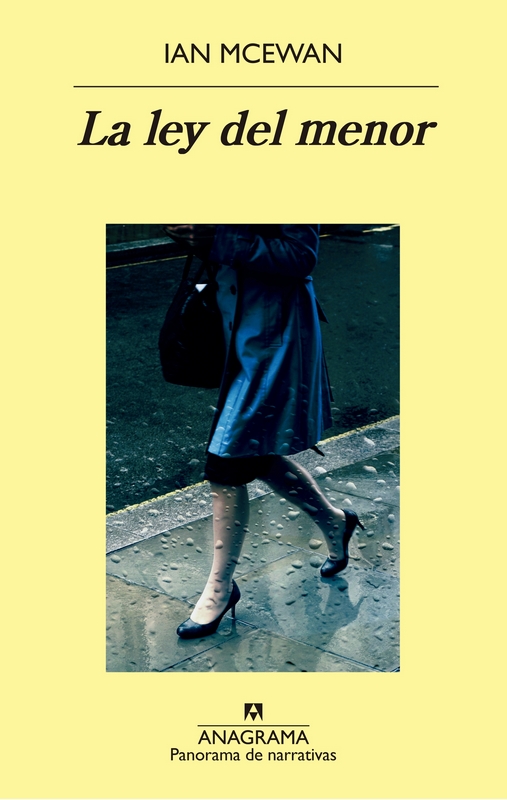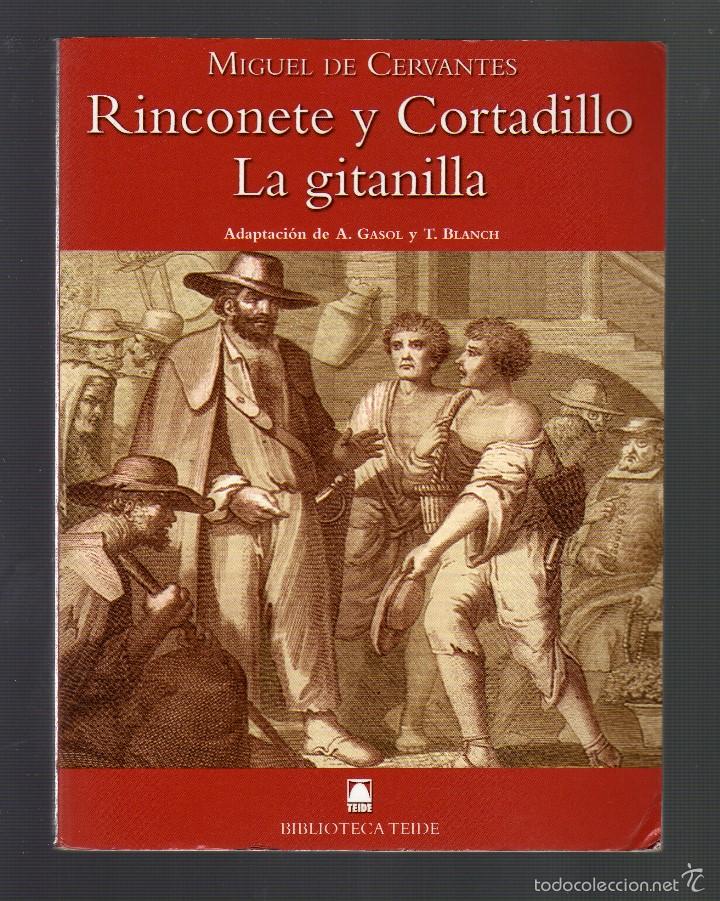El miércoles tuvimos un debate entretenido sobre Maus, cómic en el que Art Spiegelman cuenta la terrible experiencia de su padre, judío polaco, en los campos de exterminio nazis.
María en la presentación del autor recordó que había nacido en 1948, en Estocolmo (Suecia). Sus padres, cuando él sólo tenía tres años, emigraron a Estados Unidos, país en el que vive desde entonces. Cursó estudios relacionados con el arte y el diseño, y trabajó como dibujante para una empresa de ilustraciones. Se matriculó en la Universidad de Binghamton y, aunque no logró acabar sus estudios, fue nombrado “doctor honoris causa” por esta universidad, treinta años después. A partir de 1975, trabaja para diferentes publicaciones, como The New York Times, Village Voici y Playboy. En la revista Raw, fundada por su mujer y él, publica por entregas Maus, por el que en 1992 recibió el premio Pulitzer.

En el turno de opiniones breves sobre esta novela gráfica, Mª Jesús comentó que le había gustado por el tema histórico que aborda, pues a ella le encanta la historia. En cambio, a Víctor le parecía que no aportaba demasiado desde el punto de vista histórico y que lo que la hace diferente es la relación entre el padre y el hijo. José Manuel, por su parte, destacó su carácter de fábula y las metáforas de los animales con forma humana.
José David llamó la atención sobre Vladek, que le parece un personaje enigmático, porque su extraordinario pragmatismo no le lleva a comportarse de forma egoísta durante el tiempo en que estuvo prisionero en Auswitch.
Miguel expuso que conocía Maus, desde hacía mucho tiempo, pero que se había resistido a leerlo, porque, a su juicio, el género del cómic está más relacionado con la ficción que con la historia. Sin embargo, una vez leído, reconoció que le había gustado, sobre todo la segunda parte, donde se cuenta la aterradora persecución de los judíos. Enrique manifestó que se había adentrado en él como un tebeo para adultos y que sentía lástima por el personaje de Vladek, un esclavo de sus manías. A Benito la lectura de Maus le había reconciliado con el pueblo judío, después de haber estado alejado de él por su comportamiento con el pueblo palestino. Añadió que la película El hijo de Saúl tenía claras concomitancias con este cómic, probablemente, porque su director, László Nemes, lo había leído previamente.

Todos coincidimos en que Maus es un cómic innovador por varias razones:
• La utilización de un género popular y sencillo, para tratar un asunto serio y complejo, como el de la Alemania nazi.
• El hecho de que Vladek, el protagonista sea un antihéroe, que posee justamente las características contrarias a los héroes clásicos del cómic.
• La inclusión de gráficos, planos y fotografías de la época, que le dan una mayor verosimilitud al relato.
• Y el carácter de fábula, con los personajes convertidos en animales, lo cual facilita su identificación.
Además, el autor no frivoliza con el simbolismo de los animales, sino que estable una distancia, que le permite contar unos hechos dramáticos.
Éste es el significado que reconocimos en los animales:
• Los ratones débiles y huidizos son los judíos; y los elige, porque Europa, en aquella época, se había convertido en una ratonera de la que era imposible de salir.
• Los gatos astutos y hábiles, que persiguen a los ratones, representan a los nazis.
• Los cerdos estúpidos y sin capacidad de intervención, son los polacos, que traicionaron o no ayudaron a los judíos.
• Los perros guardianes son los norteamericanos.
• Y las ranas representan a los franceses, quizá por los cambios que experimentaron, a raíz de la invasión alemana: pasaron de la resistencia al colaboracionismo.
Valoramos positivamente la estructura interna del cómic, que nos cuenta en realidad dos historias, pues se alternan, en un juego temporal incesante, a base de analepsis y prolepsis, el presente -desde 1978 a 1982- en el que Art entrevista a su padre en Nueva York, y el pasado de éste -desde 1930 hasta 1944- que incluye: su juventud, su boda, su vida de casado, el estallido de la segunda guerra mundial, la persecución de los judíos, su experiencia en los campos de exterminio nazis, su supervivencia y su liberación.
Mientras la primera historia te aleja del personaje de Vladek y te lleva incluso a odiarlo, por su egoísmo, mezquindad y desconfianza; la segunda, en cambio, te acerca y te hace admirar al viejo superviviente, que compartía la comida con los demás presos y siempre estaba preocupado por la suerte de su mujer.
Nos llamó la atención esta ambivalencia que lo convierte en un personaje redondo.
Como lo es también Art, que se acerca al judaísmo por su padre y que se muestra aparentemente preocupado por él, aunque en realidad se comporta de forma egoísta, pues lo único que le interesa es acabar su cómic. Por eso, casi le obliga a contar su experiencia, a pesar de su delicada salud, y no le echa una mano en sus pequeñas necesidades. Además, es neurótico y tiende a la autocompasión.
Anja, primera mujer de Vladek y madre de Art, es un personaje, que no aparece, pero que tiene una importancia capital en el relato -como Pepe el Romano en La casa de Bernarda Alba-, pues su suicidio afecta profundamente tanto al marido como al hijo. Éste último recrea en un cómic, “Prisionero en el planeta infierno”, incluido en Maus y protagonizado por personas, el dramático acontecimiento.
En cuanto a los temas, hablamos de los siguientes:
• La discriminación y represión de los judíos, que se resume en estas tres frases que leímos: “Sin duda los judíos son una raza, pero no humana” (Hitler); “los nazis te mandan a una campo de trabajo, a la menor infracción… Sin que violes ninguna ley… Nunca vuelves a ver a los que se llevan”; «las madres decían: cuidado que un judío te meterá en un saco y te comerá” (Vladek)
• La relación tensa entre el padre y el hijo, que acaba convirtiéndose en auténtico eje del relato: el primero es judío y conoce su tradición, pero el segundo la desconoce; y ambos tiene dos formas diferentes de acercarse a la historia: Vladek desea olvidarla -por eso, tira los diarios de Anja- y se resiste a contar lo sucedido, mientras que Art pretende conocerla por curiosidad y por el interés de escribir su cómic. A esto hay que añadir las diferencias de carácter: dominante y autosuficiente el del padre; débil y sumiso el del hijo.
• El racismo que no sólo lo manifiestan los nazis, discriminando a los judíos, a los que ni siquiera le dan la categoría de personas, sino también el propio Vladek, que desconfía de los negros, porque considera que todos son unos ladrones.
• La metaliteratura, que se concreta en las reflexiones de Art sobre el proceso de creación del cómic: validez, sentido, oportunidad.
En el inicio de la segunda parte muestra su agobio por el exceso de fama que ha alcanzado Maus y porque se siente incapaz de estar a la altura de lo que se espera de él. Esto se refleja, cuando aparece con máscara y cuando se transforma durante unos segundos en el niño que fue, necesitado de su madre y de su padre.
Lo último que comentamos fueron las imágenes, sobre las que llegamos a las siguientes conclusiones:
• Viñetas:
Las referidas al presente son ordenadas y regulares, mientras que las que se refieren al pasado son más irregulares, como los hechos que se cuentan.
• Dibujos:
Los de los ratones son sencillos, esquemáticos, sin rasgos que los diferencien unos de otros, de tal modo que pasan casi inadvertidos, invisibles. Así, cumplen su función de masa anónima, desindividualizada, unida sólo por la religión, lo cual determina su trágico destino.
Los gatos, en cambio, sí tienen rasgos que los diferencian unos de otros, con lo que se produce un contraste muy marcado con los ratones.
• El color
Elige el blanco y negro, porque lo acerca a los documentales y fotografías que tenemos de la Alemania nazi.
En resumen, una sesión muy animada, la del pasado miércoles, que se prolongó casi hasta las 21 horas. No está mal para cerrar el curso.
Próxima lectura, como homenaje a Miguel de Cervantes, del que este año celebramos el cuarto centenario de su muerte, La gitanilla y Rinconete y Cortadillo, dos novelas ejemplares, cuya lectura o relectura seguro que nos hará disfrutar este verano. Hablaremos de ellas el miércoles, 28 de septiembre, a las 18 horas.
Acordamos, igualmente, que cada uno de los integrantes del club de lectura propusiera tres libros, entre los que se elegirían los que leamos el curso próximo.
FELICES VACACIONES